La Internacional Fascista, 1934
- alvarogd89
- 21 sept 2023
- 24 Min. de lectura
RESUMEN
Este articulo pretende analizar la Internacional Fascista o Congreso de Montreux que tuvo lugar en 1934 donde se pretendía unificar las posturas de grupos fascistas, o afines al fascismo italiano, de tal forma que se lograse una unidad ideológico-nacionalista para frenar la expansión del Comunismo.
INTRODUCCION
El fascismo fue un movimiento político-social que se implantó en Italia en 1922 y después en Alemania en 1933. Sus postulados, según los autores, distan del sistema democrático y liberal e ideológicamente se pueden resumir en nacionalismo, antimarxismo, antiliberalismo, tercera-posición, corporativismo y, en algunos casos, totalitarismo. Aunque hay más características que definan este movimiento los autores no concuerdan muchas veces entre ellas y no hay un acuerdo común pues hay que recordar que el fascismo se impone de diferente manera según el país en el que se implante, es decir, es un movimiento practico –una vez en el poder ya se define ideológicamente a medida que evoluciona en el tiempo- de ahí su dificultad a la hora de definirlo.
Sin embargo, brevemente se podría afirmar, a grandes rasgos, que el fascismo es una mezcla de nacionalismo y socialismo (Bolinaga, 2008), que observa a la nación como el marxismo al obrero[1] (Gentile, 2019) y que reniega de la democracia y el liberalismo aspirando al control total de la nación mientras engloba en ella a todas las clases (Payne, 2013) dando importancia al carisma del líder y al estilo y la organización a través de las masas. En este sentido, el fascismo pretende una ruptura total con el sistema liberal y pretende realizar una revolución nacional que cambie el sistema enteramente.
Al observar la postura de los expertos, se puede ver que el fascismo debe ser estudiado mediante la comparación[2] de los diversos movimientos ya que no en todos los países se dan las mismas circunstancias y no todos los fascismos se muestran ideológicamente igual. Nolte o Bolinaga, entre otros, establecen que hay tantos fascismos como países y, en muchos casos dentro de cada país hay diferencias ideológicas entre los diversos movimientos fascistas como en el caso de Austria, dividida entre fascistas y nacionalsocialistas, o Francia, ejemplo indudable de la multitud de fascismos que hubo en un mismo periodo. Es decir, en palabras de Paxton (2019), el estudio del fascismo debe tener en cuenta la diversidad de sus ejemplos nacionales.
Esta visión es fundamental para poder desarrollar la teoría sobre la cual gira este artículo, es decir, es necesario entender que hubo multitud de imitaciones del fascismo italiano, que en muchos casos se asentó en la sociedad y en la política y que en otros casos fue un fracaso debido a la situación política y social de según qué país. Aquí los expertos establecen diferencias notables en los movimientos fascistas ya que si bien es cierto que Italia fue quien lo introdujo también sirvió de ejemplo para otros países. Sin embargo, el cambio sustancial proviene del año 1933 cuando Alemania pone en marcha su fascismo, el nacionalsocialismo. Aunque es cierto que Italia fue el país pionero en implantar este movimiento político también es verdad que Italia no era una potencia, su movimiento era bien visto por los ciudadanos de otros países, pero considerando al fascismo como un movimiento de Italia, es decir, no lo querían en su propio país. En este sentido, el fascismo fue un ejemplo de movimiento anticomunista, ya que el comunismo era lo que preocupaba a la sociedad de entreguerras –que a su vez era bien visto por muchos fascistas de otros países como ejemplo de revolución nacional, pero pasaba lo mismo que con el fascismo, nadie lo quería en su propio país-.
Así, con la llegada de Hitler al poder en 1933 se puede establecer que el movimiento de masas se comienza a desarrollar sirviendo de ejemplo verdaderamente más influyente en otros países. De aquí se hacen dos distinciones, según los expertos. Por un lado, el movimiento fascista –o los movimientos fascistas- se divide en dos, según su origen e ideología. Encontramos así, los fascismos occidentales que aparecen en Francia, España, Portugal, Inglaterra, Polonia, Bélgica, Irlanda… que seguirán el ejemplo italiano con un nacionalismo más liberal y en muchos casos tendentes al corporativismo y, en el lado opuesto, los fascismos del este y centro de Europa que seguirán el ejemplo del nacionalsocialismo alemán con un nacionalismo más romántico y exacerbado y con postulados más totalitarios y antisemitas como, por ejemplo en Rumania, Hungría, Austria, Croacia u Holanda. Pero, por otro lado, basándonos siempre en la opinión de los expertos, hay una segunda distinción. Aquí el fascismo se podría estructurar también en dos grupos: encontramos primeramente el fascismo triunfante, sin contar el pionero o primitivo de Italia, en el que encontramos los ejemplos de Alemania, Hungría, Rumania y Austria, y el fascismo que no triunfó, que es en la mayoría de los casos.
Estos postulados nos sirven para analizar en qué contexto se establece el I Congreso Internacional del Fascismo de 1934 ya que cada fascismo establecerá sus pautas surgiendo un enfrentamiento ideológico entre los dos tipos de fascismo, los partidarios del fascismo italiano y los del nacionalsocialismo alemán. En este sentido, la Internacional Fascista, como analizaré más adelante, se da en un periodo de auge de los movimientos autoritarios y totalitarios, así como del nacionalismo, fruto de la tensión de posguerra motivada por el Tratado de Versalles y la crisis de 1929 aparte de la extensión a pasos agigantados del comunismo soviético.
Es este último punto el más importante a la hora de convocar la Internacional fascista ya que en un primer momento la convocatoria está pensada para unificar posturas y establecer un punto de actuación común para luchar contra el comunismo soviético. Así, una vez asentado el movimiento nacionalsocialista en el poder en Alemania, al año siguiente en Montreux (Suiza), se convoca el I Congreso Internacional del Fascismo.
Por lo tanto, el artículo pretende examinar la Conferencia Internacional del Fascismo del año 1934 mediante el estudio y análisis de los estudiosos en esta materia y establecer las medidas tomadas. Con ello, pretendo contestar la pregunta sobre si era posible una Internacional fascista según los postulados de este movimiento político. Así, mediante el estudio de la historia más que de la historiografía –escasa en esta temática- pretendo realizar un recorrido sobre esta Internacional a través de sus causas y consecuencias, de lo que supuso a nivel internacional para el fascismo y si, por consiguiente, se logró algún punto establecido. Debido a que las fuentes historiográficas son escasas al igual que las menciones de los expertos sobre la “I Internacional Fascista” el trabajo ha sido costoso de realizar ya que he tenido que indagar en foros y páginas de internet, de dudosa fiabilidad, para poder contrastar los datos obtenidos de ellas y compararlos con los expertos sobre el fascismo y los postulados de este movimiento.

CONTEXTO EUROPEO
Para observar por qué se llega a la convocatoria fascista de 1934 en Suiza hay que establecer brevemente el contexto histórico en el que nos movemos y la situación europea en el periodo de entreguerras.
En este sentido, aunque el Fascismo está considerado como un movimiento de masas, hay que establecer que no es hasta la subida al poder de Hitler en Alemania cuando el fascismo supone un ejemplo y admiración para los movimientos fascistas europeos (Payne, Op. Cit.).
En 1922 Mussolini toma el poder en Italia creando un nuevo estilo y movimiento político que hasta entonces era impensable. Fue un movimiento que aglutinaba a muchos socialistas revolucionarios –provenientes en su mayoría del sindicalismo propuesto por Sorel-, nacionalistas, excombatientes de la guerra y futuristas, entre otros, y que , rápidamente se convirtió en un movimiento de masas. Sin embargo, el auge del movimiento fue posible debido al descontento que el final de la guerra había dejado para los italianos. Si bien Italia entró en la guerra del lado de la Entente junto a Francia, Inglaterra o Rusia, entre otras naciones, no recibió lo acordado tras el Tratado de Versalles, lo que se ha calificado como una Victoria Mutilada. Italia, en este sentido, reclamó siempre sus territorios irredentos.
Durante la guerra, en 1917 en Rusia estalló una revolución que desposeyó a los zares del poder e implantó un sistema político que ponía en marcha las teorías de Marx. El Imperio de los zares se convirtió en una Republica de países socialistas y soviéticos bajo el dominio de Rusia y amenazaba con expandirse a otros lugares.
El auge y expansión de la Revolución Soviética de Rusia alentó temor a los demás países europeos e Italia comenzó a vislumbrarse como ejemplo a seguir. Entre 1920 y 1940 se implantaron numerosos sistemas dictatoriales que en muchos casos imitaban al Fascismo italiano pero que no se consideran formas de fascismos sino más bien sistemas autoritarios de derechas o reaccionarios que se dieron en la práctica tras la I Guerra Mundial para frenar la revolución soviética. Estos sistemas de inspiración conservadora y, en la mayoría de los casos, de corte nacionalista quisieron establecer un nuevo modelo de orden político ante la decadencia de los sistemas de partidos y parlamentarios en busca de un desarrollo económico y social.
Así, en estas fechas surgieron dictaduras en casi todos los países europeos. En los estados del este y centro de Europa, que eran países sin apenas tradición democrática o con parlamentos débiles además de tener economías atrasadas -aunque con ciudades como Viena, Praga o Budapest entre otras bastante modernas-donde predominaba el mundo rural, tuvieron que hacer frente a los daños de la guerra con la consecuencia directa de graves problemas políticos y económicos. En este sentido, los autores resaltan los problemas de vertebración nacional como Polonia o Hungría, reivindicación irredentas como Bulgaria o Hungría, tensiones étnicas y nacionalistas como en el nuevo estado de Yugoslavia entre serbios y croatas, problemas de régimen político como pasó en Grecia y Hungría o cuestiones de inestabilidad financiera o tensiones territoriales así como problemas a la hora de la reorganización y reconstrucción de países. El almirante Horthy en Hungría implantó una dictadura allá por 1920 –que duró 24 años- como reacción al episodio bolchevique de 1919. En Yugoslavia las tensiones étnico-nacionalistas entre serbios y croatas hicieron que el rey Alejandro I implantase una dictadura en 1928, mientras que Polonia hacia lo mismo a través del mariscal Pilsudski en 1926 fruto de la guerra de la Independencia y la guerra contra la Rusia soviética dentro de una inestabilidad política en un clima de fragmentación política. Austria, ya como país independiente tras Versalles, donde quedó de manifiesto la inexistencia del Imperio Austrohúngaro, quedó sumida en una crisis económica a partir de 1929, tras los sucesos violentos de 1927, frenando así su crecimiento de los años 20 quedando sin legitimidad política. Con esta situación Dollfuss al frente del derechista partido Social Cristiano y con la amenaza de Hitler en sus fronteras, en 1934 impuso una dictadura católica con una nueva constitución. Bulgaria hizo lo propio a través del rey Boris III quien a partir de 1935 implantó una dictadura fruto de la inestabilidad política y las constantes reivindicaciones irredentas tras la guerra. En 1936, el general Metaxas por miedo a un contagio de la revolución rusa impuso una dictadura militar como consecuencia, también, de la inestabilidad política y el debate sobre la monarquía, que se había restaurado un año antes con el rey Jorge III. En Rumania, el rey Carol II permitió una dictadura en 1938, en este sentido, para frenar la expansión del movimiento fascista de la Guardia de Hierro.
Pero, la eficacia y naturaleza de estos sistemas autoritarios, como se ha visto, fue muy dispar y, en resumidas cuentas, pretendían frenar el avance comunista así como potenciar el crecimiento económico y el desarrollo industrial.
En el ámbito occidental, el ejemplo de Mussolini fue también imitado en España y Portugal en 1923 y 1926 respectivamente. En la península ibérica se implantaron dictaduras fruto de la inestabilidad política y también por el temor que infundía la propagación de las ideas comunistas. En España el general Primo de Rivera, con apoyo del rey Alfonso XIII, implantó un sistema dictatorial de matiz nacionalista y de corte conservadora y católica potenciando políticas de obras públicas, mientras que en Portugal tras el golpe de estado del 28 de mayo de 1926 protagonizado por militares se creó el “Estado Novo” con el general Salazar al frente de una dictadura nacional, de corte tradicional y conservadora, que frenó la I República Portuguesa en la que la corrupción e inestabilidad política habían dividido a la sociedad.
Por lo tanto, ni países vencidos, ni vencedores ni neutrales escaparon al periodo de auge de los autoritarismos. Solamente Francia e Inglaterra, entre otros, continuaban dentro del sistema parlamentario. Esto no quita que en su interior no surgieran movimientos políticos que aspirasen a lo mismo que aspiraban sus vecinos europeos.
Otra cuestión en este periodo fue la crisis económica de 1929 que surgió en EEUU y que rápidamente se expandió a todo el mundo capitalista y afectando sobre todo a Europa, quien debía a EEUU la ayuda prestada en la guerra. Fruto de esta crisis los estados europeos tuvieron que hacer frente a la situación y adoptaron medidas autárquicas o proteccionistas para proteger sus economías.
El Tratado de Versalles de 1919, firmado en junio de ese año, no entro en vigor hasta el año siguiente y aunque puso fin a la guerra también y consecuentemente creó tensiones en la mayoría de los países, sobre todo, en los vencidos ya que a estos se les culpó de la guerra mientras se les ponía sanciones desproporcionadas que afectarían directamente a la economía de esos países. Francia e Inglaterra, junto a EEUU, fueron las potencias principales que salieron vencedoras –tanto de la guerra como del pastel que suponía Versalles-. Los dos primeros se erigieron como potencias europeas mientras que EEUU se convirtió en potencia política, militar y económica saliendo como principal prestamista internacional.
Todo ello, generó tensiones políticas en Europa y favoreció que, tras Mussolini, en Alemania surgiese otro fascismo, esta vez más radical, con el cabo Adolf Hitler al frente. En 1933, Hitler toma el control de la vida política de Alemania imponiendo una dictadura que durará 12 años con un control más férreo de la vida política y social de los alemanes, un nacionalismo exacerbado de la mano de un antisemitismo, anticomunismo, antiparlamentarismo… consecuencia de la deuda impuesta por los aliados tras la guerra y de la inestabilidad política que comenzaba a tambalear la República de Weimar. Es con Hitler, y no con Mussolini, cuando el fascismo comienza a tener auge y los movimientos fascistas comienzan a vislumbrar su ejemplo en toda Europa.
Sin embargo, a pesar de ello, el fascismo, según los autores, solo tuvo importancia en Hungría, Rumania y Austria pues fue en los 3 países donde tuvo fuerza política y eco social. En el resto de Europa –dividida entre fascistas y comunistas- hubo pequeñas manifestaciones fascistas que apenas contaban con fuerza y representación política. Esto pasó en Inglaterra, Bélgica, Croacia, Holanda, Francia, Irlanda, Noruega, Finlandia, España y Portugal entre otros, debido a que la derecha se había radicalizado en esos países adoptando formas del fascismo o no había univocidad de líderes como en Italia y Alemania, favoreciendo grupos pequeños que desaparecerían rápidamente como en Portugal, grupos divididos como en Francia donde hubo muchos grupos fascistas, grupos insignificantes como en España o Irlanda, fascismos ambiguos como en Inglaterra o diversas formaciones que aunque eran fascistas estaban enfrentadas y suponían un antagonismo al fascismo primitivo o al alemán.
A pesar de todo ello, el fascismo tuvo auge en Europa en resumidas cuentas fruto, sobre todo, del temor a una expansión comunista que ya se vislumbraba como cercana en el horizonte de 1934. Pues hay que recordar que en 1919 se produjo en Moscú la III Internacional o la Internacional Comunista que sentó las bases del comunismo leninista, obrerista e internacionalista y, que así mismo, agrupaba a los partidos comunistas de diversos países del mundo. Este hecho será también intentado por el fascismo europeo en 1934 en suiza donde se intentará una unión de fascistas para combatir al comunismo en un frente común.
Así, habría que analizar el I Congreso Internacional Fascista y que supuso a nivel europeo. Es decir, ¿era viable una “Internacional Fascista” como se pretendía?
MONTREUX, 1934
En 1934 se convocó un congreso internacional del fascismo en el que estarían presentes los principales movimientos europeos. El fascismo en ese año ya tenía una visibilidad sociopolítica patente y se consideraba un movimiento de masas. Al igual que el Comunismo el fascismo intentó realizar una “internacional” para establecer unos puntos de actuación comunes y remar en un mismo sentido todos los movimientos fascistas europeos. Sobre todo, la cuestión principal que se quería afrontar era la laucha anticomunista.
Pero, debido a las características ideológicas del fascismo, ¿era posible una internacional como ya hicieran los comunistas años atrás? ¿Era posible un acuerdo común entre los movimientos nacionalistas europeos? ¿Qué puntos se lograrían y cuales eran motivo de discordia? Nunca se habría imaginado hasta entonces que las palabras “fascismo” e “internacional” se pudieran juntar en una misma frase y contexto.
Tras la subida al poder de Adolf Hitler en Alemania, el fascismo tomaba otro cariz, más romántico y con un nacionalismo antisemita y anticomunista. Si bien el ejemplo a seguir por los alemanes fue Italia, ahora los movimientos fascistas europeos tomarían como ejemplo al movimiento alemán, mucho más fuerte y tendente a un estado más totalitario.
En este sentido, debido a los designios que tomaba Europa, se convocó un congreso internacional para el fascismo, al que acudirían los principales movimientos europeos. El Congreso Internacional se celebró en Montreux, Suiza, en 1934.
Preludio
El Congreso Fascista de Montreux de 1934 fue posible por iniciativa de CAUR, Comités de Acción para la Universalidad de Roma, y de su dirigente Eugenio Coselschi. El objetivo de CAUR, desde su fundación en 1933, era actuar como una red de una Internacional Fascista. Es decir, expandir el fascismo y servir de “guía” en los demás países donde nacían estos movimientos. Se pretendía eludir los obstáculos principales que podrían dificultar esa tarea, como la dificultad de identificar un “fascismo universal” así como los criterios que una organización debía cumplir a la hora de calificarse como fascista (Marco Cuzzi, 2005).
CAUR, para esta tarea y siendo una asociación del Partido Nacional Fascista, se había desarrollado rápidamente teniendo oficinas repartidas por varios países coordinadas por Coselschi. El dirigente habría promovido reuniones a nivel continental del CAUR solo en unos pocos meses. Según Cuzzi, Mussolini pretendía contener el nazismo, ya que se expandía a ritmos grandísimos y para ello, aunque no muy convencido, pretendió crear una red internacional del fascismo, a la vez tan necesaria en la política exterior italiana –sobre todo a partir de 1933 cuando Hitler toma el poder-. Era, por tanto, necesario crear un “universalismo” fascista al que se basara en la idea de una Tercera Roma, lo que el autor tacha de “incosciencia teórica”.
En esta tesitura, CAUR en abril de 1934 había identificado unos 39 movimientos fascistas no solo en Europa sino también en Canadá, EEUU, Australia, Sudáfrica y en países de América del Sur y Asia. CAUR serviría de base para estos movimientos siendo auxiliar y aportando subvenciones. Sin embargo, rápidamente, surgieron posturas enfrentadas sobre todo por temas -que quedarían patentes en el congreso- como eran las posiciones ideológicas acerca del racismo y antisemitismo, el corporativismo o la estructuración del Estado.
Desarrollo del Congreso.
El 17 de diciembre de 1934, en Montreux (Suiza) comenzaba oficialmente el histórico encuentro entre todos los partidos fascistas de Europa, con el objetivo de establecer la llamada “Internacional Fascista”. Este hecho vino motivado con el fin de hacer frente a la III Internacional Comunista. Una situación totalmente normal entre dos ideologías que se disputaban Europa en aquellos momentos ante la decadencia de los sistemas democráticos –representados, a su vez y de manera general, por Francia e Inglaterra-.
Sin embargo, como ya se ha vaticinado con anterioridad, la historiografía contemporánea y actual olvidó dicho Congreso y por ello se conoce poco, pero fue el intento de aglutinar a los movimientos fascistas, y en su defecto, también a los movimientos autoritarios y nacionalistas, en un mismo frente para combatir al comunismo.
La conferencia, como se ha visto, fue convocada por CAUR estando al margen el Partido Nacional Fascista de Italia, aunque también intervino. En este aspecto, se pretendía invitar a los representantes de unos 39 movimientos fascistas repartidos por el mundo pero, sin embargo, al Congreso Internacional acudieron personalidades de 13 movimientos fascistas europeos, entre los más importantes, los siguientes movimientos y partidos: El Campo Nacional Radical-Falangista de Polonia (ONR-Falanga), el Movimiento Lapua de Finlandia[3] (Lapuan Liike), la Union Nacional[4] de Portugal (União Nacional), la Unión Británica de Fascistas del Reino Unido (BUF), el Encuentro Nacional o Unión Nacional de Noruega (Nasjonal Samling), el Frente Patriótico de Austria (Vaterländische Front, VF), la Cruz Flechada o Movimiento Hungarista de Hungría, la Guardia de Hierro de Rumania, el Zveno de Bulgaria (traducido como “La Red”), la Falange Española de las JONS de España, el Rexismo de Bélgica, el Movimiento Nacional Socialista holandés (Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland, NSB), el Partido Popular Eslovaco o Guardia de Hlinka de Eslovaquia (Slovenská ľudová strana, SĽS),el Movimiento Ustacha de Croacia, la Guardia Nacional de Irlanda, el Partido Francista de Francia[5], el Partido Nacionalsocialista de Grecia[6], la Unión Nacional de Lituania y por último, los Nacionalsocialistas alemanes.
Mussolini, que había visto con admiración como Hitler subía al poder en Alemania, veía como una oportunidad para Europa la celebración de este congreso internacional. En este sentido, era la oportunidad para que el fascismo se volviera una fuerza internacional. Con esto, quizá, se pretendiera infundir temor y recelo hacia la III Internacional Comunista.
El 17 de diciembre de 1934 asistieron finalmente múltiples e influyentes personalidades del fascismo europeo dando comienzo la I Internacional fascista que tendría como Presidente al dirigente de CAUR, Eugenio Coselschi. En este sentido, se observa, entre otros, al español Giménez Caballero, el irlandés Eoin O'Duffy, el inglés Oswald Mosley, el rumano Ion Motta, el francés Marcel Bucard o el croata Ante Pavelic. Tanto el Partido Nacional Fascista Italiano como el Nacionalsocialista alemán enviaron solamente a algún representante suyo como meros “ojeadores” a fin de establecer los resultados del congreso. Además de ello, los casos de Italia y Alemania fueron imitados por el fascismo español pues Primo de Rivera, jefe único de FE de las JONS prefirió tantear la situación para ver que tal salía dicho congreso y, de este modo no precipitarse (José Antonio Primo de Rivera, permitió acudir a miembros de la Falange a participar, afirmando que la Falange como una organización no estaría representado, como el CAUR, pues “no era un movimiento fascista”). En iguales términos se mostraron Alemania e Italia ya que ambas atravesaban una crisis por el tema de Austria, una crisis que generaba un conflicto político entre ambas naciones. Por ello, quizá, que se mantuvieran al margen y solo enviasen a algunos representantes[7]. Otras ausencias fueron las del austro-fascismo, dividido en su seno con partidarios del nacionalsocialismo y del fascismo italiano. Un ejemplo de ausencia seria, en este sentido, el austriaco Ernst Rüdiger von Starhemberg. Así, con desconfianza y dudas, comenzó la “Internacional” Fascista en la ciudad suiza de Montreux.
El debate giró en torno a la política internacional aunque si bien es verdad que hubo consenso en varios puntos también hubo bastantes desacuerdos en otros.
En este sentido, hubo acuerdos en la necesidad de reforzar los valores tradicionales europeos así como plantear la lucha frontal contra el comunismo, al que se percibía ya como una amenaza real. Pero, donde realmente hubo consenso fue en el reforzamiento de la reivindicación del nacionalismo como fuente de la cultura europea.
La disidencia provino, sin embargo, tras una ponencia realizada por el líder del Movimiento Ustacha, Ante Pavelic, quien remarcó la necesidad de acabar con las minorías que ponían en peligro esa cultura europea a la que se hacía hincapié. El discurso racista y antisemita fue apoyado sobre todo por los movimientos fascistas del este y norte de Europa, es decir, por los representantes rumanos, húngaros, noruegos, eslovacos y croatas sobre todo, contando, además, con el apoyo del representante alemán. Los representantes españoles, portugueses e irlandeses plantearon dejar este tema apartado afirmando que era un tema convulso que no podía ser un punto principal del fascismo. Una posición que fue respaldada también por los representantes italianos, belgas, franceses y búlgaros, entre otros.
Debido a este debate, la Internacional, podríamos decir, quedó dividida. Fue entonces el momento de que tomaran la palabra los italianos planteando que el eje esencial del fascismo debía ser en primer lugar la idea del Estado corporativista, quitando importancia a las ideas raciales –ya que estas, según los italianos, no estaban vinculadas al fascismo-. Acto seguido, los rumanos de la Guardia de Hierro, interrumpiendo a los italianos en su ponencia, recalcaron que la idea racial era esencial a la hora de definir más claramente el fascismo y con ello enfocar mejor a los más aptos para gobernar. En este sentido, los irlandeses se mostraron más combativos con el tema alegando que la cuestión judía no podía ni debía ser un tema trascendental ni tan siquiera convertirse en universal de odio contra los judíos ya que de ser así se estaría desviando del tema central de la conferencia. Así, según crecían las tensiones era más inviable el Congreso, siendo imposible encontrar puntos en común. Cabe decir, con ello, que el representante alemán ni siquiera se pronunció, siguiendo órdenes de Hitler, ya que iba en calidad de “ojeador”[8].
Como era inviable llegar a un acuerdo, se decidió levantar la sesión convocando otra en los meses siguientes. Se puede establecer, así, que el anticomunismo y el nacionalismo sí que fueron ejes comunes a todos los asistentes, pero las diferencias regionales y sociales así como las prioridades de cada movimiento –y el propio nacionalismo[9], todo hay que decirlo- terminaron por dividir el congreso sin establecer ni siquiera algún acuerdo importante. En esta tesitura se produjo también otro hecho destacado, motivo de confrontación. Los protagonistas fueron los fascistas británicos y los irlandeses ya que los primeros reclamaban una Gran Bretaña Grande en la cual Irlanda estaba integrada mientras que los segundos, mas nacionalistas y decididamente proclives a la independencia total, se mostraron radicalmente opuestos a esta manera de pensar apelando, incluso, a la Gran Irlanda –región en la cual se englobaría Irlanda del Norte-. Aunque el fascismo se mantuvo vivo, solo tomará fuerza en Austria, Rumania y Hungría, a grandes rasgos, aunque no llegó al poder de manera efectiva pero sí que supuso una fuerza visible en comparación con los demás movimientos. Tras la Internacional Fascista, el fascismo se iría debilitando y, más concretamente, a medida que se iba llegando a la II Guerra Mundial. Estas confrontaciones dividieron al movimiento fascista y no se produjo ningún intento más de nuevas convocatorias o congresos similares.
Sin embargo, al año siguiente, la III Internacional comunista sí que tomó cartas en el asunto, sobre todo en lo referente a este suceso. Se acordó por unanimidad la unidad y lucha contra el fascismo. en este sentido, se acordó acudir en coalición en las elecciones de diversos países y ciudades creándose los llamados “Frentes Populares” como pasó en Francia o España, entre otros, integrando en ellos a republicanos, liberales moderados, socialdemócratas, comunistas, anarquistas y sindicalistas. Por lo tanto, tras todo ello, solo quedaba una inevitable confrontación ya que las posturas se radicalizaban más si caben en el escenario político europeo. Así ocurrió en la Guerra Civil española, con una sociedad muy bipolarizada en dos frentes como la derecha y la izquierda y, tras ella, con la II Guerra Mundial. En esta confrontación, bélica, España y Portugal, entre otros, se mostraron neutrales sin intervenir de manera oficial por ningún bando, Francia apenas colaboró y Mosley fracasaba estrepitosamente en Inglaterra, además de la indiferencia de los republicanos irlandeses y la debilidad de los movimientos fascistas nórdicos, son solo unas de las muchas consecuencias de la Internacional Fascista.
En este sentido, en palabras de Paxton (op. cit., p.77), se podría establecer que no son los temas particulares del nazismo o del fascismo los que definen su naturaleza sino más bien la función que tienen estos movimientos. Es decir, los fascismos buscan aquellos temas que son más capaces de activar un movimiento de masas de regeneración, unificación, purificación…, dirigido contra el individualismo, la lucha de clases, el constitucionalismo…. Los temas que atraen a los fascistas en una tradición cultural pueden parecer sencillamente estúpidos en otra. Y así pasó en el Congreso de 1934 donde no hubo unidad de pensamiento ya que cada movimiento reclamó sus postulados, olvidando lo que les podía unir.
Si seguimos la tesitura de Payne (2013, pp. 137-139) se puede observar que el momento propicio para este Congreso era 1934, porque cierto es que el ascenso al poder de Hitler supuso para muchos movimientos un impulso político y un ejemplo a seguir. Así, según el autor, tras 1933 muchos movimientos de la derecha radical así como reaccionaria tendían hacia una fascistización clara, tanto en la estética como en el discurso –aunque sin llegar a ser revolucionarios ni adoptar enteramente los postulados fascistas-, estando el nacionalismo y el anticomunismo en auge. Con ello, pretendían presentar una imagen más moderna en los tiempos que corrían con la esperanza de alcanzar una mayor movilización socio-política de las masas[10]. Por lo que la conferencia internacional fue aprovechada por los movimientos europeos en un afán por crecer y modernizar su imagen para obtener mayor número de adeptos pero, como se ha visto ya, no fue así suponiendo un fracaso.
Bolinaga (2008, pp.83-85) también se muestra partidario de que hubo dos “escuelas” que representaban el fascismo en Europa. Por un lado la alemana, con un nacionalismo más romántico y acorde al que nació en el siglo XIX, cargado de antisemitismo, y que aspiraba a un control total del Estado y, por otro lado, la escuela italiana en la que se englobarían los fascismos occidentales, por ejemplo, con un nacionalismo más liberal, propio del siglo XVIII, y más tendente al corporativismo. Sera, a partir de 1934 cuando estas divisiones se muestren más patentes y visibles en los diversos movimientos fascistas.
Tras la fallida Internacional Fascista de 1934 la actuación de cada movimiento se reduciría prácticamente a sus respectivos países quedando así aislados en Europa y debilitándose políticamente. Muchos combatieron en la Guerra Civil Española del lado del Bando Nacional y la mayoría combatirían después del lado alemán cuando comience la Operación Barbarroja en el verano de 1941 contra el comunismo.
Los movimientos intentaron reorganizarse y tomar impulso por si solos ya que después de Montreux pocas alianzas exteriores hubo, aunque si hubo movimientos que mantenían contacto entre sí. Hitler, según los expertos, no quiso más que gobiernos colaboracionistas y Mussolini intentó ayudar a varios movimientos fascistas como FE de las JONS, BUF….sin embargo, la división quedó de manifiesto en los movimientos europeos entre fascistas y nacionalsocialistas.
La consecuencia directa de la Internacional estaba clara, un fracaso vislumbrado con anterioridad si obedecemos a los pretextos de Mussolini quien llamó al fascismo “un producto exquisitamente italiano, no exportable[11]”. En palabras de Paxton (op. cit., pp.137-138) el éxito del fascismo se basaba, o debía basarse, en conexiones con la preparación intelectual de los fascistas. Establece como crucial el papel de los intelectuales para crear nuevos polos fuera de la izquierda en torno a los cuales se pudiera movilizar a las masas.
CONCLUSIONES
La Internacional fascista supuso un fracaso desde el primer momento. Aunque estaba bien pensada la idea, igual que el comunismo, se quedó patente que el fascismo no es internacionalista debido a su principal componente: el nacionalismo.
La aparición del fascismo provocó la aparición de una política nacionalista radical en otros países europeos con diversas imitaciones directas en algunos países. Sin embargo, el impacto del fascismo fue mínimo debido a que cuando Mussolini accede al poder la crisis de posguerra iba remitiendo mientras, a la par, otros países europeos recuperaban su equilibrio y además, como establece Payne (op. cit.), Italia no era una nación dominante como sí que lo era Alemania, por lo que el ejemplo fascista quedó relegado.
En este sentido, como se ha visto, en la década de 1920 los movimientos nacionalistas autoritarios no tendían hacia el fascismo sino que este estaba eclipsado por la derecha autoritaria radical y reaccionaria. Por tanto, estos movimientos fascistas no tuvieron éxito y se movieron entre la derecha y actitudes confusas y populistas. Apareció una tendencia general de estos movimientos a sustituir el gobierno parlamentario por formas semi-pluralistas de dictaduras derechistas, sin un sistema desarrollado de partido único y sin componentes revolucionarios de tipo fascistas.
Es con el triunfo de Hitler en Alemania cuando aparecen diversos movimientos y partidos de corte fascista. Es a partir de 1933 cuando esas dictaduras comienzan a fascistizarse o adoptar consignas ideológicas del fascismo a fin de presentar una imagen más moderna con el objetivo de alcanzar socialmente a las masas (Nolte, op. cit.).
Se puede establecer como fracaso el intento de internacionalizar el fascismo debido a que los diversos nacionalismos europeos reclamaban sus propias consignas sin aunar en lo que les unía ideológicamente como era la lucha anticomunista, que llegaría verdaderamente en 1941 con la Operación Barbarroja cuando Hitler invade la URSS, pues este hecho sí que arrastrará a los europeos a la guerra contra el comunismo.
Aunque en un primer momento la conferencia marchó a buen ritmo, pronto se observó que las reivindicaciones nacionalistas de cada movimiento chocaban entre sí, pues es muy difícil aglutinar el nacionalismo bajo un mismo frente ya que cada país tiene sus reclamaciones –históricas y nacionalistas- que, evidentemente, chocarían tarde o temprano entre sí. Además en este congreso internacional los principales miembros y dirigentes no acudieron sino que fueron, la mayoría de las veces, los delegados designados por los diversos partidos los que hicieron acto de presencia. Dejando el congreso a su merced, a expensas de su celebración para después –viendo los resultados- tomar las medidas convenientes.
En el contexto europeo de 1934 era muy probable que un congreso fascista triunfase debido a que el comunismo era una amenaza y cada más países se fascistizaban. Sin embargo, fue el nacionalismo el que chocaba con los intereses de cada movimiento. En este sentido, en seguida surgieron disputas territoriales haciéndose patente una clara división ideológica, pues el fascismo estaba dividido entre los seguidores del fascismo italiano y los del fascismo alemán. Todos los fascistas querían ser escuchados y evidentemente en Europa mandaba ya Hitler quien en la mayoría de los casos prefirió, durante la II Guerra Mundial, a gobiernos colaboracionistas que poner al frente de ese país a movimientos fascistas por la sencilla razón de que los primeros aceptarían sus intereses nacionalistas y políticos como pasaría en Rumania o Francia entre otros países (Payne, op.cit.).
La conferencia no fue capaz de cerrar la brecha entre aquellos participantes que propusieron lograr la integración nacional por un corporativismo en temas políticos y socio-económicos y los partidarios de una apelación a la raza. Pretensiones hacia el fascismo universal no sobrevivieron a esta brecha y CAUR así como el movimiento fascista “internacional” no logró cumplir su objetivo de actuar de manera frontal contra el comunismo internacional.
El CAUR no ganó el respaldo oficial del partido fascista italiano, en primer lugar, ni de otros movimientos como FE de las JONS o la Guardia Nacional de Irlanda, como meros ejemplos.
Así pues, en resumen, cabe establecer que el I Congreso Internacional del Fascismo –y el único- no tuvo éxito ya sea para presentar una definición consensuada de lo que era –o debía ser- el fascismo o para unificar posturas contra el comunismo en un movimiento internacional fascista. El Congreso se puso en práctica, además, en un momento en el cual tanto Italia como Alemania buscaban expandir sus áreas de influencia sobre los movimientos nacionalistas que surgían por toda Europa, en ese contexto de confrontación ítalo-alemana.
BIBLIOGRAFIA UTILIZADA
BOLINAGA, I., Breve historia del fascismo, nowtilus, 2008, Madrid
GARRIGA CLAVÉ, J., La génesis del Fascismo, Fides Ediciones, 2018, Tarragona
GENTILE, E., Quien es fascista, alianza editorial, 2019, Madrid
MUSSOLINI, B. El espíritu de la revolución fascista, temas contemporáneos, 1984, Buenos Aires
NOLTE, E. Fascismo, Plaza & Janes, 1968, Barcelona
PAXTON, ROBERT O., Anatomía del Fascismo, Capitan Swing, 2019, Madrid
PAYNE, STANLEY G., El fascismo, alianza editorial, 2018, Madrid
RECURSOS WEB
[1] En este sentido y según el autor, el marxismo exalta la figura del obrero como proletario y el fascismo lo hace con la nación, la nación seria la proletaria. [2] PAYNE, STANLEY G., El fascismo, Alianza editorial, 2014 [3] Por estas fechas sus miembros se encontraban en el exilio. [4] La Unión Nacional era el partido del régimen de Salazar ya que el Movimiento Nacional-sindicalista de Rolao Preto por estas fechas estaba prácticamente desapareciendo. [5] En Francia el fascismo estaba dividido en numerosos partidos y junto al Partido Francista de Bucard, aparecía en la esfera socio-política el Partido Popular Francés de Jacques Doriot y la Coalición Nacional Popular de Marcel Déat, entre otros. [6] Un partido de George S. Mercouris que tendía al fascismo y que apoyó a los nazis durante la ocupación de Grecia. Este apoyo hizo que fuera nombrado por los nazis como Gobernador del Banco Nacional de Grecia. [7] Notable la ausencia de los representantes de la Alemania nazi, pues la conferencia tuvo lugar en Montreux sólo seis meses después del asesinato del austro-fascismo canciller austríaco Engelbert Dollfuss por agentes nazis, según los autores, siendo este factor el desencadenante de un conflicto diplomático entre Italia y Alemania. Del mismo modo, Mussolini no permitió ningún representante oficial del italiano partido fascista para asistir a la reunión, aparentemente con el fin de ver lo que la conferencia podría lograr antes de prestar apoyo oficial completa. Por ello, que fueran miembros del CAUR. [8] Adolf Hitler deseaba ver como se organizaría el fascismo sin la participación activa de Alemania. [9] Aunque el nacionalismo sea un aglutinador había movimientos de según qué países que no aceptarían directrices de otros. Un ejemplo sería el de los Francistas y los nacionalsocialistas, por cuestiones históricas y rencillas del pasado. Esto se podría aplicar a otros casos como Hungría, Rumania y Bulgaria enfrentados también históricamente y, más recientemente, sobre todo con las consecuencias y desarrollo de la I Guerra Mundial en la que Rumania salió vencedora a costa de ver crecer su territorio en detrimento de las ya citadas Hungría y Bulgaria quienes ansiaban o habían perdido esos territorios. De igual manera se podría establecer esta confrontación nacionalista entre los fascistas irlandeses y los británicos, o, en palabras de Paxton (p.77), los mitos nórdicos que emocionaron a noruegos y alemanes parecerían ridículos a los fascistas italianos donde el fascismo apeló más bien a una “Romanitá clásica”, por poner algún ejemplo más. [10] Esto no debe chocarnos, pues los movimientos cada vez adoptaban diversos grados de nazificación dejando a Alemania como potencia hegemónica en Europa y por tanto representante del fascismo. [11] En Mussolini, B., El espíritu de la Revolución Fascista, Temas Contemporáneos, 1984, Buenos Aires, pp. 35-38
Álvaro González Díaz



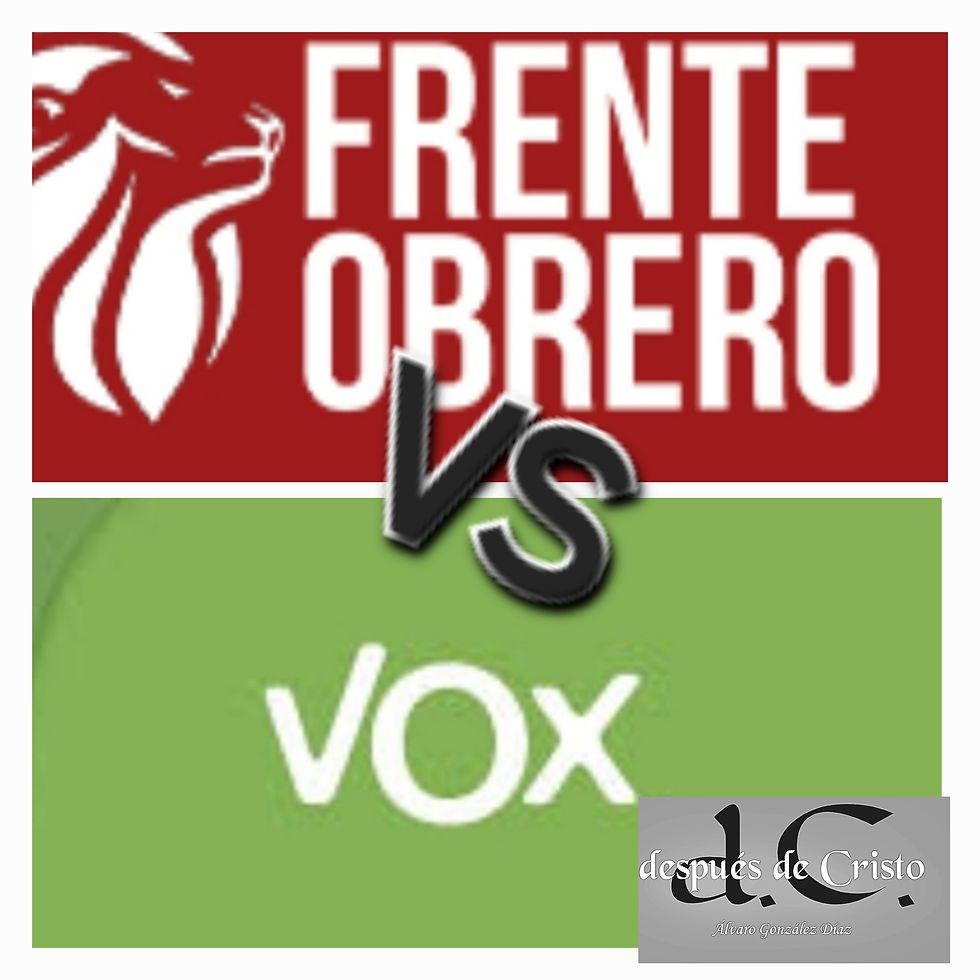
Comments